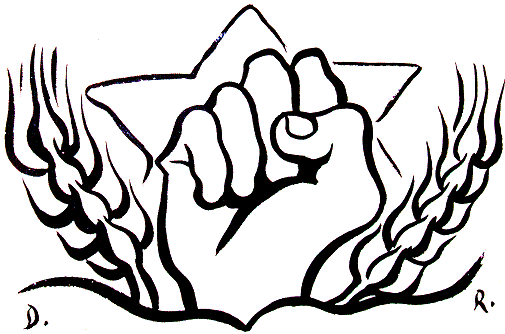(fragmento sobre la necesidad del olvido).
(fragmento sobre la necesidad del olvido).
Observa el rebaño que paciendo pasa ante ti: no sabe qué significa el ayer ni el hoy, salta de un lado para otro, come, descansa, digiere, salta de nuevo, y así de la mañana a la noche y día tras día, atado estrechamente, con su placer o dolor, al poste del momento y sin conocer, por esta razón, la tristeza ni el hastío. Es un espectáculo difícil de comprender para el hombre -pues este se jacta de su humana condición frente a los animales y, sin embargo, contempla con envidia la felicidad de estos-, porque él no quiere más que eso, vivir, como el animal, sin hartazgo y sin dolor. Pero lo pretende en vano, porque no lo quiere como el animal. El hombre pregunta acaso al animal: ¿por qué no me hablas de tu felicidad y te limitas a mirarme? El animal quisiera responder y decirle: esto pasa porque yo siempre olvido lo que iba a decir -pero de repente olvidó también esta respuesta y calló: de modo que el hombre se quedó asombrado.
Pero se asombró también de sí mismo por el hecho de no aprender a olvidar y estar siempre encadenado al pasado: por muy lejos y muy rápido que corra, la cadena corre siempre con él. Es un verdadero prodigio: el instante, de repente está aquí, de repente desaparece. Surgió de la nada y en la nada se desvanece. Retorna, sin embargo, como fantasma, para perturbar la paz de un momento posterior. Continuamente se desprende una página del libro del tiempo, cae, se va lejos flotando, retorna imprevistamente y se posa en el regazo del hombre. Entonces, el hombre dice: «me acuerdo» y envidia al animal que inmediatamente olvida y ve cada instante morir verdaderamente, hundirse de nuevo en la niebla y en la noche y desaparecer para siempre. Vive así el animal en modo no-histórico, pues se funde en el presente como número que no deja sobrante ninguna extraña fracción; no sabe disimular, no oculta nada, se muestra en cada momento totalmente como es y, por eso, es necesariamente sincero. El hombre, en cambio, ha de bregar con la carga cada vez más y más aplastante del pasado, carga que lo abate o lo doblega y obstaculiza su marcha como invisible y oscuro fardo que él puede alguna vez hacer ostentación de negar y que, en el trato con sus semejantes, con gusto niega: para provocar su envidia. Por eso le conmueve, como si recordase un paraíso perdido, ver un rebaño pastando o, en un círculo más familiar, al niño que no tiene ningún pasado que negar y que, en feliz ceguedad, se concentra en su juego, entre las vallas del pasado y del futuro. Y, sin embargo, su juego ha de ser interrumpido: bien pronto será despertado de su olvido. Enseguida aprende la palabra «fue», palabra puente con la que tienen acceso al hombre, lucha, dolor y hastío, para recordarle lo que fundamentalmente es su existencia -un imperfectum que nunca llega a perfeccionarse. Y cuando, finalmente, la muerte aporta el anhelado olvido, ella suprime el presente y el existir, plasmando así su sello a la noción de que la existencia es un ininterrumpido haber sido, algo que vive de negarse, destruirse y contradecirse a sí mismo.
Si una felicidad, un ir en pos de una nueva felicidad, en cualquier sentido que ello sea, es lo que sostiene al ser viviente en la vida y lo impulsa a vivir, posiblemente ningún filósofo tiene más razón que el cínico, pues la felicidad del animal, como cínico consumado, es la prueba viviente de la justificación del cinismo. Una ínfima felicidad, si es ininterrumpida y hace feliz, es incomparablemente mejor que la máxima felicidad que se da solo como episodio, como una especie de capricho, como insensata ocurrencia, en medio del puro descontento, ansiedades y privación. Tanto en el caso de la ínfima como en el de la máxima felicidad, existe siempre un elemento que hace que la felicidad sea tal: la capacidad de olvidar o, para expresarlo en términos más eruditos, la capacidad de sentir de forma no-histórica mientras la felicidad dura. Quien no es capaz de instalarse, olvidando todo el pasado, en el umbral del momento, el que no pueda mantenerse recto en un punto, sin vértigo ni temor, como una Diosa de la Victoria, no sabrá qué cosa sea la felicidad y, peor aún, no estará en condiciones de hacer felices a los demás. Imaginemos el caso extremo de un hombre que careciera de la facultad de olvido y estuviera condenado a ver en todo un devenir: un hombre semejante no creería en su propia existencia, no creería en sí, vería todo disolverse en una multitud de puntos móviles, perdería pie en ese fluir del devenir; como el consecuente discípulo de Heráclito, apenas se atreverá a levantar el dedo. Toda acción requiere olvido: como la vida de todo ser orgánico requiere no solo luz sino también oscuridad. Un hombre que quisiera constantemente sentir tan solo de modo histórico sería semejante al que se viera obligado a prescindir del sueño o al animal que hubiera de vivir solamente de rumiar y siempre repetido rumiar. Es, pues, posible vivir y aun vivir felizmente, casi sin recordar, como vemos en el animal; pero es del todo imposible poder vivir sin olvidar. O para expresarme sobre mi tema de un modo más sencillo: hay un grado de insomnio, de rumiar, de sentido histórico, en el que lo vivo se resiente y, finalmente, sucumbe, ya se trate de un individuo, de un pueblo, o de una cultura.
Para precisar este grado y, sobre su base, el límite desde el cual lo pasado ha de olvidarse, para que no se convierta en sepulturero del presente, habría que saber con exactitud cuánta es la fuerza plástica de un individuo, de un pueblo, de una cultura. Me refiero a esa fuerza para crecer desde la propia esencia, transformar y asimilar lo que es pasado y extraño, cicatrizar las heridas, reparar las pérdidas, rehacer las formas destruidas. Hay individuos que poseen en tan escaso grado esa fuerza que, a consecuencia de una sola experiencia, de un único dolor y, con frecuencia, de una sola ligera injusticia, se desangran irremisiblemente como de resultas de un leve rasguño. Los hay, por otra parte, tan invulnerables a las más salvajes y horribles desgracias de la vida, y aun a los mismos actos de su propia maldad que, en medio de estas experiencias o poco después, logran un pasable bienestar y una especie de conciencia tranquila. Cuanto más fuertes raíces tiene la íntima naturaleza de un individuo tanto más asimilará el pasado y se lo apropiará. Podemos imaginar que la más potente y formidable naturaleza se reconocería por el hecho de que ella ignorase los límites en que el sentido histórico podría actuar de una forma dañosa o parásita. Esta naturaleza atraería hacia sí todo el pasado, propio y extraño, se lo apropiaría y lo convertiría en su propia sangre. Una naturaleza así sabe olvidar aquello que no puede dominar, eso no existe para ella, el horizonte está cerrado y nada le puede recordar que, al otro lado, hay hombres, pasio nes, doctrinas, objetivos. Se trata de una ley general: todo ser viviente tan solo puede ser sano, fuerte y fe cundo dentro de un horizonte, y si, por otra parte, es de masiado egocéntrico para integrar su perspectiva en otra ajena, se encamina lánguidamente o con celeridad a una decadencia prematura. La serenidad, la buena conciencia, la actitud gozosa, la confianza en el porve nir ‑todo eso depende, tanto en un individuo como en un pueblo, de que existe una línea que separa lo que está al alcance de la vista y es claro, de lo que está os curo y es inescrutable, de que se sepa olvidar y se sepa recordar en el momento oportuno, de que se discierna con profundo instinto cuándo es necesario sentir las co sas desde el punto de vista histórico o desde el punto de vista ahistórico. He aquí la tesis que el lector está invi tado a considerar: lo histórico y lo ahistórico son igualmente necesarios para la salud de los individuos, de los pueblos y de las culturas.
Aquí se nos podrá hacer una observación: los conocimientos y los sentimientos históricos de un hombre pueden ser muy limitados, su horizonte estrecho como el de un habitante de un valle de los Alpes; en cada juicio puede cometer una injusticia, de cada experiencia puede pensar erróneamente que él es el primero en te nerla -y a pesar de todas las injusticias y todos los errores, se mantiene en tan insuperable salud y vigor que todos sentirán goce al mirarlo; en tanto que, a su lado, el que es mucho más justo y más instruido que él flaquea y se derrumba, pues las líneas de su horizonte se desplazan siempre de nuevo, de modo inquietante, porque él, atrapado en la red sutil de sus justicias y verdades, no vuelve a encontrar de nuevo el mundo elemental de deseos y aspiraciones. Por otra parte, hemos observado al animal, totalmente desprovisto de sentido histórico, que se desenvuelve dentro de un horizonte casi reducido a un solo punto y, no obstante, vive, en una relativa felicidad, al menos sin hastío y sin necesidad de simular. Habría, pues, que considerar a la facul tad de ignorar hasta cierto punto la dimensión histórica de las cosas como la más profunda e importante de las facultades, en cuanto en ella reside el fundamento sobre el que puede crecer lo que es justo, sano, grande, verdaderamente humano. Lo ahistórico es semejante a una atmósfera protectora, únicamente dentro de la cual puede germinar la vida y, si esta atmósfera desapa rece, la vida se extingue. Es cierto: tan solo cuando el hombre pensando, analizando, comparando, separando, acercando, limita ese elemento no histórico; tan solo cuando, dentro de ese vaho envolvente, surge un rayo luminoso y resplandeciente, es decir, cuando es suficientemente fuerte para utilizar el pasado en beneficio de la vida y transformar los acontecimientos antiguos en historia presente, llega el hombre a ser hombre. Pero un exceso de historia aniquila al hombre y, sin ese halo de lo ahistórico, jamás hubiese comenzado ni se hubiese atrevido a comenzar. ¿Qué hechos hubiese sido capaz de realizar sin antes haber penetrado en esa bruma de lo ahistórico? Dejemos imágenes de lado y acudamos, para ilustración, a un ejemplo. Imaginemos a un hombre al que empuja y arrastra una ardiente pasión por una mujer o una gran idea. ¡Cómo cambia su mundo para él! Mirando hacia el pasado se siente como ciego; prestando el oído a su entorno percibe lo ajeno como un ruido sordo carente de sentido. Pero lo que ahora percibe, jamás lo percibió antes con esa viveza: tan palpablemente cercano, tan coloreado, tan resonante, tan iluminado como si lo percibiera con todos sus sentidos a la vez. Sus evaluaciones todas están para él cambiadas y privadas de valor; hay tantas cosas que ya no puede valorar porque él ya apenas las siente; se pregunta si no ha sido hasta entonces víctima de frases ajenas, de opiniones de otros, se admira de que su memoria gire incansablemente dentro de un círculo y se siente muy débil y agotado para dar un solo salto y salir de ese círculo. Es el estado más injusto del mundo, limitado, ingrato hacia el pasado, ciego a los peligros, sordo a las advertencias, un pequeño torbellino de vida en medio de un océano congelado de noche y olvido. Y, no obstante, ese estado -ahistórico, absolutamente anti-histórico- es no solo la matriz de una acción injusta, sino también, y sobre todo, de toda acción justa, y ningún artista realizará su obra, ningún general conseguirá la victoria, ningún pueblo alcanzará su libertad, sin antes haberlo anhelado y pretendido en un estado ahistórico como el descrito. Como el hombre de acción, en expresión de Goethe, actúa siempre sin conciencia, también actúa siempre sin conocimiento; olvida la mayor parte de las cosas para realizar solo una; es injusto hacia todo lo que le precede y no reconoce más que un derecho: el derecho de lo que ahora va a nacer. Así pues, el hombre de acción ama su obra infinitamente más de lo que esta merece ser amada, y las mejores acciones se realizan siempre en una exaltación de amor tal que, aunque su valor pueda ser incalculable en otros respectos, no son, en todo caso, dignas de ese amor.
Si alguien estuviera en condición de husmear, de respirar retrospectivamente, en un suficiente número de casos, esta atmósfera ahistórica, dentro de la cual se han originado todos los grandes acontecimientos históricos [geschichtliche], podría tal vez, en cuanto sujeto de conocimiento, elevarse a un punto de vista suprahistórico, tal como Niebuhr lo ha descrito, como posible resultado de la reflexión histórica. «Para una cosa, al menos -dice-, es útil la historia entendida claramente y en toda su extensión: para reconocer que los espíritus más potentes y más elevados del género humano ignoran de qué forma fortuita sus ojos han asumido la estructura particular que determina su visión y que ellos quisieran a la fuerza imponer a los demás; a la fuerza, porque la intensidad de su conciencia es excepcionalmente grande. Quien no haya captado esto, con gran precisión y en muchos casos, quedará subyugado por la imagen de un poderoso espíritu que da la más alta pasionalidad a una forma dada.» Podría designarse tal punto de vista suprahistórico en la medida en que quien lo adoptara, por el hecho de haber reconocido la esencial condición de todo acaecer, de toda acción, la ceguedad e injusticia en el alma del que actúa, no se sentiría seducido a vivir o participar en la historia, se sentiría curado de la tentación de tomar en el futuro la historia demasiado en serio: hubiera aprendido a encontrar en todas partes, en cada individuo, en cada acontecimiento, entre los griegos o entre los turcos, en un momento cualquiera del siglo I o del siglo XIX la respuesta al porqué y para qué de la existencia. Si alguien pregunta a sus amistades si quieren revivir los diez o veinte últimos años, encontrará fácilmente quiénes de ellos están predispuestos a este punto de vista suprahistórico: con seguridad, todos responderán ¡no!; pero ese ¡no! estará motivado por diferentes razones. Algunos, tal vez, se consolarán con un «pero los próximos veinte años serán mejores». Son aquellos de quienes David Hume dice con ironía:
And from the dregs of life hope to receive,
What the first sprightly running could not give.
Llamésmolos los hombres históricos. El espectáculo del pasado los empuja hacia el futuro, inflama su coraje para continuar en la vida, enciende su esperanza de que lo que es justo puede todavía venir, de que la felicidad los espera al otro lado de la montaña hacia donde encaminan sus pasos. Estos hombre históricos creen que el sentido de la existencia se desvelará en el curso de un proceso y, por eso, tan solo miran hacia atrás para, a la luz del camino recorrido, comprender el presente y desear más ardientemente el futuro. No tienen idea de hasta qué punto, a pesar de todos sus conocimientos históricos, de hecho piensan y actúan de manera no-histórica o de que su misma actividad como historiadores está al servicio, no del puro conocimiento, sino de la vida.
Pero esa pregunta, cuya respuesta hemos escuchado, se puede responder de modo distinto. Será también un «no», pero un «no» diferentemente motivado: el «no» del hombre suprahistórico que no ve la salvación en el proceso y para el cual, al contrario, el mundo está completo y toca su fin en cada momento particular. Pues, ¿qué podrían otros diez años enseñar que no hayan enseñado los diez anteriores?
Los hombres suprahistóricos no han podido jamás ponerse de acuerdo sobre si el sentido de esta teoría es la felicidad, la resignación, la virtud o la expiación, pero, frente a todos los modos históricos de considerar el pasado, llegan a la plena unanimidad respecto a la siguiente proposición: el pasado y el presente son una sola y la misma cosa, es decir, dentro de la variedad de sus manifestaciones, son típicamente iguales y, como tipos invariables y omnipresentes, constituyen una estructura fija de un valor inmutable, estable y de significado eternamente igual. Como los cientos de lenguas diferentes expresan siempre las mismas necesidades típicas y fijas del hombre, de suerte que el que comprendiese estas necesidades no tendría que aprender nada nuevo de todas esas lenguas, del mismo modo, el pensador suprahistórico ilumina desde el interior toda la historia de pueblos e individuos, adivinando con clarividencia el sentido originario de los diferentes jeroglíficos y evadiendo gradualmente, incluso con fatiga, la interminable corriente de nuevos signos. ¿Cómo, en efecto, ante la situación infinita de acontecimientos, no iba a llegarse a la saciedad, a la sobresaturación, incluso al hastío? Sin duda, al final, hasta el más osado de ellos estaría tal vez dispuesto a decir a su corazón con Giacomo Leopardi:
«Nada vive que sea digno
de tus impulsos, y la tierra no merece suspiro alguno.
Dolor y hastío es nuestra existencia, e inmundicia el mundo - nada más.
Sosiégate»
Pero dejemos a los hombres suprahistóricos con su sabiduría y su nausea: hoy queremos más bien gozar con todo el corazón de nuestra incultura y concedernos a nosotros mismos una jornada fácil haciendo el papel de hombres de acción y progresistas, adoradores del proceso. Tal vez nuestra valoración de lo histórico no es más que un prejuicio occidental. ¡No importa, con tal de que, al menos, sigamos dando pasos hacia el progreso y no quedemos estancados en el ámbito de estos prejuicios! ¡Con tal de que aprendamos siempre mejor a cultivar la historia para servir a la vida! Concedamos, pues, de buen grado a los hombres suprahistóricos que poseen más sabiduría que nosotros; siempre que estemos seguros de poseer más vida que ellos: pues nuestra ignorancia tendría en todo caso más futuro que su sabiduría. Y, para que no quede ninguna duda en cuanto al sentido de esta contraposición entre vida y sabiduría, recurriré a un procedimiento utilizado desde la Antigüedad y propondré, sin ningún tipo de rodeos, algunas tesis.
Un fenómeno histórico pura y completamente conocido, reducido a fenómeno cognoscitivo es, para el que así lo ha estudiado, algo muerto, porque a la vez ha reconocido allí la ilusión, la injusticia, la pasión ciega y, en general, todo el horizonte terrenamente oscurecido de ese fenómeno, y precisamente en ello su poder histórico [geschichtlich]. Este poder queda ahora, para aquel que lo ha conocido, sin fuerza, pero tal vez no queda sin fuerza para aquel que vive.
La historia concebida como ciencia pura, y aceptada como soberana, sería para la humanidad una especie de conclusión y ajuste de cuentas de la existencia. La cultura histórica es algo saludable y cargado de futuro tan solo al servicio de una nueva y potente corriente vital, de una civilización naciente, por ejemplo; es decir, solo cuando está dominada y dirigida por una fuerza superior, pero ella misma no es quien domina y dirige.
En la medida en que está al servicio de la vida, la historia sirve a un poder no histórico y, por esta razón, en esa posición subordinada, no podrá y no deberá jamás convertirse en una ciencia pura como, por ejemplo, las matemáticas. En cuanto a saber hasta qué punto la vida tiene necesidad de los servicios de la historia, esta es una de las preguntas y de las preocupaciones más graves concernientes a la salud de un individuo, de un pueblo, de una cultura. Cuando hay un predominio excesivo de la historia, la vida se desmorona y degenera y, en esta degeneración, arrastra también a la misma historia.